Así se hizo… Crónica de la pandemia
Una crónica que resumiera lo ocurrido desde que el virus apareció y que ocupara cuatro páginas, con un gráfico en el que se señalaran los hitos de la pandemia.
Ese fue el encargo.
Y el reto.
Porque recontar lo mismo exige contarlo de otro modo o asumir que vas a aburrir al lector, hastiado ya de tanto virus. Y quedarse solo en una retahíla de datos tampoco es el modo más ameno de explicar lo ocurrido, aunque los datos sean necesarios.
Esta crónica tenía, además, otros condicionantes. Había que pensar los gráficos para web y añadir los elementos -enlaces, vídeos, galerías de fotos- que convirtieran un tema muy amplio, demasiado en la era de la lectura en pantalla, en algo atractivo y útil. El gráfico fue cosa de Perico Resina, infógrafo y jefe de Arte. La apariencia web recayó en la sección digital, encargada de optimizar todos los elementos y cuidar el posicionamiento (el SEO).
¿Y el texto?
Lo primero que hice fue anotar, en un folio en blanco de Word, algunos hitos o cosas que debía incluir. Por ejemplo: Sara Bravo, fallecidos en residencias, primera ola, toque de queda ilegal. Los coloco sin orden ni concierto, según me vienen a la cabeza, al final del documento. Solo es un recordatorio, una especie de lista de la compra a la que volver cada poco, para añadir algo, comprobar que está todo, reparar en alguna ausencia. Cuando ‘reporteo’ sobre el terreno lo hago en el bloc de notas del móvil, y añado fotos que hago para no olvidarme de algunos detalles que pueden enriquecer el texto.
No pongo el título inmediatamente, a no ser que lo tenga claro. Pongo un encabezamiento aproximado que me dé el tono.
En este caso opté por una frase del libro “La peste”, de Albert Camus, que leí durante el confinamiento y que me sirvió en algunas de las crónicas del primer estado de alarma. Era esta: “¿Qué quiere decir la peste? Es la vida y nada más”.
Hay que tener en cuenta que en esta crónica partíamos de un año y medio de trabajo sobre la pandemia. Recopilé algunos de los libros que había utilizado. ‘Diario de Wuhan’, de Fang Fang; ‘Lo viral’, de Jorge Carrión; ‘Pandemia’, de Slavoj Zizek; ‘Lectura y pandemia’, de Roger Chartier; ‘La peste’, de Albert Camus. Y añadí textos científicos que tenía guardados, descargados o con los enlaces buscados, que me habían servido de documentación.

Siempre aconsejo a mis alumnos de Periodismo que lean. Que lean cualquier cosa. Novelas, artículos científicos, poesía, ensayo. Todo sirve, después, para conectar ideas que parecen dispares, para encontrar estructuras narrativas… En este caso, una investigación científica me dio el ‘leit motiv’ de la crónica. Situaba la primera infección en China en torno a mediados de octubre. Es decir, justo dos años antes de cuando teníamos previsto publicar el texto, pero además, bastante antes de que “coronavirus” o “Sars-Cov-2” pasaran a formar parte de nuestro léxico habitual.
Eso me dio la idea. Los científicos han alertado muchas veces de que esto podía suceder, pero no les hemos escuchado. Cuando el coronavirus ‘saltó’ a los humanos, en Castilla y León estábamos a otras cosas. Y sin embargo el acontecimiento que iba a cambiar nuestras vidas ya estaba en marcha, sigiloso, sin despertar sospechas. Me vino a la mente aquel dicho de que si una mariposa aletea en un lado del mundo, se produce un huracán en el otro. Y ese “aleteo” invisible, junto a la frase de Camus, me brindó el arranque. Ese “primer párrafo” que Martín Caparrós propone como el gancho con el que atrapar al lector.
El original era este:
La vida, como evolución continua, no repara en biografías o rutinas cotidianas. Se ejecuta en segundo plano, lenta, casi imperceptible, hasta que emerge. Para cuando el doctor Rieux, protagonista de La Peste, se topó con la primera rata moribunda, esta solo era el eslabón visible en una cadena de roedores muertos invisibles en el alcantarillado. Para cuando China decretó, el 23 de enero de 2020, el confinamiento de Wuhan, hacía ya varios meses que un coronavirus había encontrado la manera de transmitirse de animales a humanos. Un estudio coordinado por Jonathan Pekar en la revista ‘Science’ reconstruyó el árbol genealógico de esta variante y cree que los primeros casos de contagio en personas se dieron a mediados de octubre de 2019.
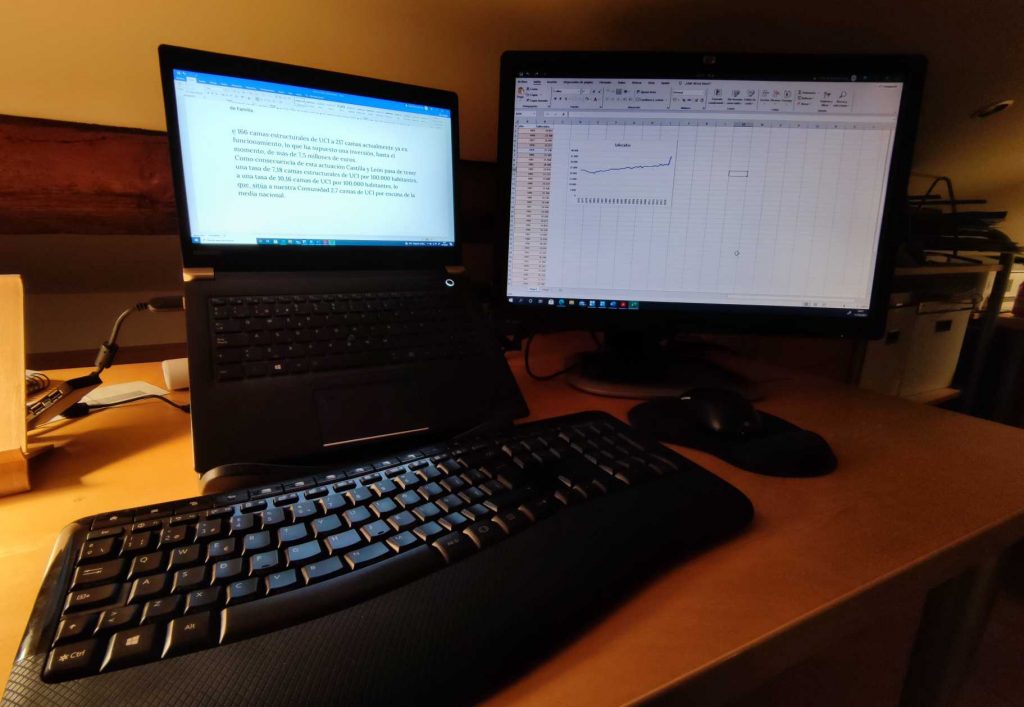
Construí el texto a lo largo de dos días. En ese proceso, a veces se me ocurre una frase, o un párrafo, y lo coloco en la página, con unos retornos por medio, hasta ver dónde encaja mejor, o cómo puedo colocarlo. Otras veces muevo los párrafos de adelante hacia atrás o viceversa, o los elimino. En este caso, corto y pego al final del documento, por si acaso. Y el primer día, al llegar a la mitad, aproximadamente, se lo envié a mi jefa, Mar Domínguez, y ella al director, Ángel Ortiz, para que echaran un ojo y calibraran el tono. Uno de sus consejos fue rebajar un poco la introducción. Demasiado larga. Y la corté. (El trozo tachado en el párrafo anterior se suprimió en el texto definitivo). A mí, aunque me gustaba la idea original, me rechinaba algo, como si le faltara ritmo. Pero es difícil ver lo que sobra en un texto propio. Por eso es importante la revisión de otros y atender sus consejos. Queda más redondo sin la frase de Rieux, que en el fondo no es más que un ejercicio de pedantería para que los demás vean que te has leído el libro.
Con el visto bueno, seguí adelante con la crónica. Y tenía una dificultad añadida. Iba a ser muy largo. Y se me ocurrió que un buen modo de construir ‘capítulos’ que lo hicieran más legible era partir el texto con citas extraídas de los libros que me sirvieron como base y que se relacionaran con lo que iba a contar a continuación. Perico Resina decidió darle formato de ‘ladillo titular’, que permite incorporar un texto más largo y poner una especie de data o subtítulo, ideal en este caso para el título del libro y el autor.

La historia luctuosa de Sara Bravo me sirvió para ponerle rostro a los datos, como la de Lidia González o la del doctor chino Li Wenliang. Y los utilicé, además, como un argumento recurrente a lo largo de la primera mitad del texto, de modo que sostuvieran la narración, siempre de acuerdo a hechos reales y conocidos.
Los datos son importantes en estos casos, pero es conveniente aliñarlos y desperdigarlos un poco para que no abrumen. Y hay que ser rigurosos. Comprobar, por ejemplo, que entre Wuhan y Castilla y León hay 9.800 kilómetros. O las fechas en que brotó la epidemia de MERS o el primer SARS.
En un caso como este, además, la lectura comparativa de los datos ayuda (además hay que tener en cuenta que con el texto aparecerá un enorme gráfico con todos los hitos, no conviene ser repetitivo). Utilizamos un párrafo en el que citamos las cifras con las que Castilla y León recibió a la pandemia.
En aquel último octubre tranquilo, las UCI de los hospitales de Castilla y León disponían de 166 camas. En las residencias de mayores y centros de personas con discapacidad vivían 47.530 personas. La Consejería de Familia preparaba un proyecto de ley para estas empresas –solo 8.000 plazas son públicas o concertadas– que, según los más críticos, beneficiaba «los intereses del sector privado residencial al bajar las exigencias de personal y de funcionamiento» y delegar las tareas sanitarias en la Consejería de Sanidad. La comunidad tenía, según el Instituto Nacional de Estadística, 2.402.730 habitantes. Había 937.146 afiliados a la Seguridad Social.
Utilizaremos la misma estructura más adelante, casi hacia el final de la crónica, para contraponer las cifras finales.
El último dato, sin embargo, el de los fallecidos, lo cotejamos inmediatamente. De nuevo, un consejo de los jefes al revisar el texto inicial. Para que en ese punto la contundencia de las cifras permitiera al lector hacerse ya una idea de lo brutal de lo ocurrido. Mi primera intención era colocarlo también hacia el final, pero es cierto que perdía fuerza.
En 2019 fallecieron 28.719 personas por todas las causas.
Un año después fueron 36.177. Un 31,8% por encima de la media del siglo XXI.
Rematamos la primera parte con un juego de fechas. Contabilizando el tiempo transcurrido desde “el primer aleteo” de la enfermedad en China, en octubre de 2019, hasta que la OMS alertó de la posibilidad de pandemia, o hasta que se dijo que se transmitía entre humanos… Y cerramos con dos frases cortas, duras, emotivas.
21 días después de que Li Wenliang falleciera, a los 34 años, víctima del Sars-Cov-2.
30 días antes de que muriera Sara Bravo.
Las frases cortas tienen un doble propósito en un texto tan largo. En primer lugar, aportan pausa y dejan “blancos” en la página-pantalla. Aligeran la lectura. En segundo lugar, incrementan la carga dramática.
También utilizaremos las frases cortas en los dos siguientes ‘capítulos’. Y tendremos muy en cuenta la cita que encabeza cada uno para construir la continuación del texto.
Así, el segundo capítulo se inicia así:
«Dios mío, ¿no habían dicho que no se transmite entre personas?», ‘Diario de Wuhan’, Fang Fang
La progresión del aleteo cobró aspecto de amenaza velada, casi camuflada. La opacidad china provocó una reacción tardía en el propio país y, en tiempos globalizados, supuso que se iniciara una dispersión en aceleración constante, casi geométrica.
Y termina con una frase corta:
Es lo que se sabía de aquel virus: nada.
Que a su vez nos da pie perfectamente para encajar el siguiente bloque:
«¿Es posible que, si el siglo XX empezó en el Sarajevo de 1914, el siglo XXI comenzara anteayer en Wuhan?», ‘Lo viral’, Jorge Carrión
Lo ocurrido desde ese momento hasta ahora es historia de la ciencia. Una muestra en directo y a cámara rápida del funcionamiento del procedimiento científico.
Incluidos los errores, claro.
Y en el último:
«La viruela se extendería como un fuego forestal, pero pronto toparía con un cortafuegos, en forma de vacunación, que lo mataría», ‘Un planeta de virus’, Carl Zimmer
El empeoramiento de los datos volvió a quebrar el ánimo y la economía. Otra vez una curva sin fin hasta los 1.595 hospitalizados y los 248 en UCI. Otra vez el luto rutinario de más de treinta muertos por jornada.
Y la esperanza quedaba lejos. Muy lejos.
Me gusta que los textos tengan una estructura circular, que se cierren con algo relacionado con lo que se cuenta al principio. En este caso, sin embargo, no tenía demasiado sentido. Recordemos que empezábamos hablando de que la vida se ejecutaba en segundo plano y que mientras en China se producía el primer contagio, aquí todo parecía seguir como siempre. Volver a aquello, aunque posible, es algo que dejamos para una suerte de ‘epílogo’.
Decidimos añadir una pieza más que debía servir como cierre. Se ubicó como media columna de salida en la edición impresa y como un despiece al final en la web. “Epílogo: lo que la ciencia advierte sobre lo que está por venir”. Un recordatorio de que, tal y como ya ha sucedido, las amenazas siguen latentes y que hay que buscar el modo de estar prevenidos ante ellas.

Así que el cierre del texto principal, de la crónica, no fue un regreso a lo anterior ni exactamente el contenido del epílogo. Tenía que ver con lo último que el periódico había publicado sobre la pandemia. Una entrevista en la que la científica Margarita del Val instaba a potenciar la “cultura del aire limpio” en el futuro. Y es que las pandemias también dejan enseñanzas en materia de medicina preventiva. La última frase de la crónica, tras ese consejo, fue un resumen-advertencia:
Un aprendizaje que debería ser obligado, dos años y 11.640 vidas después.

El gráfico, que es horizontal en el periódico , se hizo vertical en la web. Se añadieron dos vídeos, fotos y enlaces con los diferentes especiales de la pandemia que se han publicado durante el último año y medio en la web de elnortedecastilla.es

No es la única adaptación que se realiza pensando en la web. En todo momento se tiene en cuenta que el diseño debe visualizarse perfectamente en el móvil, el dispositivo más utilizado por los lectores para acceder a la información. De hecho, el escritorio y el móvil son el modo en que mejor se visualiza la foto principal, así como el gráfico que acompaña la información. En una tableta, por ejemplo un iPad, la foto principal queda demasiado cortada y se pierde la información que aporta. En el móvil, la visualización en la app del periódico es perfecta. Además, la crónica se ofreció en abierto -elnortedecastilla.es es una web con suscripción-, como se ha hecho con muchos de los contenidos referidos a la pandemia durante el último año y medio, dentro de la vocación del periódico de ser un servicio público.
Sobre mí.
Uno de los géneros que más me atraen, como lector y como periodista, es la crónica. La amplitud de estudios sobre ella, la difusión de obras como “Lacrónica”, de Martín Caparrós, o “Zona de obras”, de Leila Guerriero, la influencia de la escuela hispanoamericana y la necesidad de los medios de comunicación de ofrecer, a cambio del pago en la web, productos diferentes, hacen que este tipo de piezas tenga cada vez más presencia.
En los últimos años he tenido la oportunidad de profundizar, estudiar y mostrar algunos ejemplos de buenas crónicas a alumnos de la UEMC, donde imparto Tecnología de la Información Escrita, y de la UNED, a través de los cursos de verano sobre Periodismo Narrativo que se celebran en el campus de Ponferrada.

